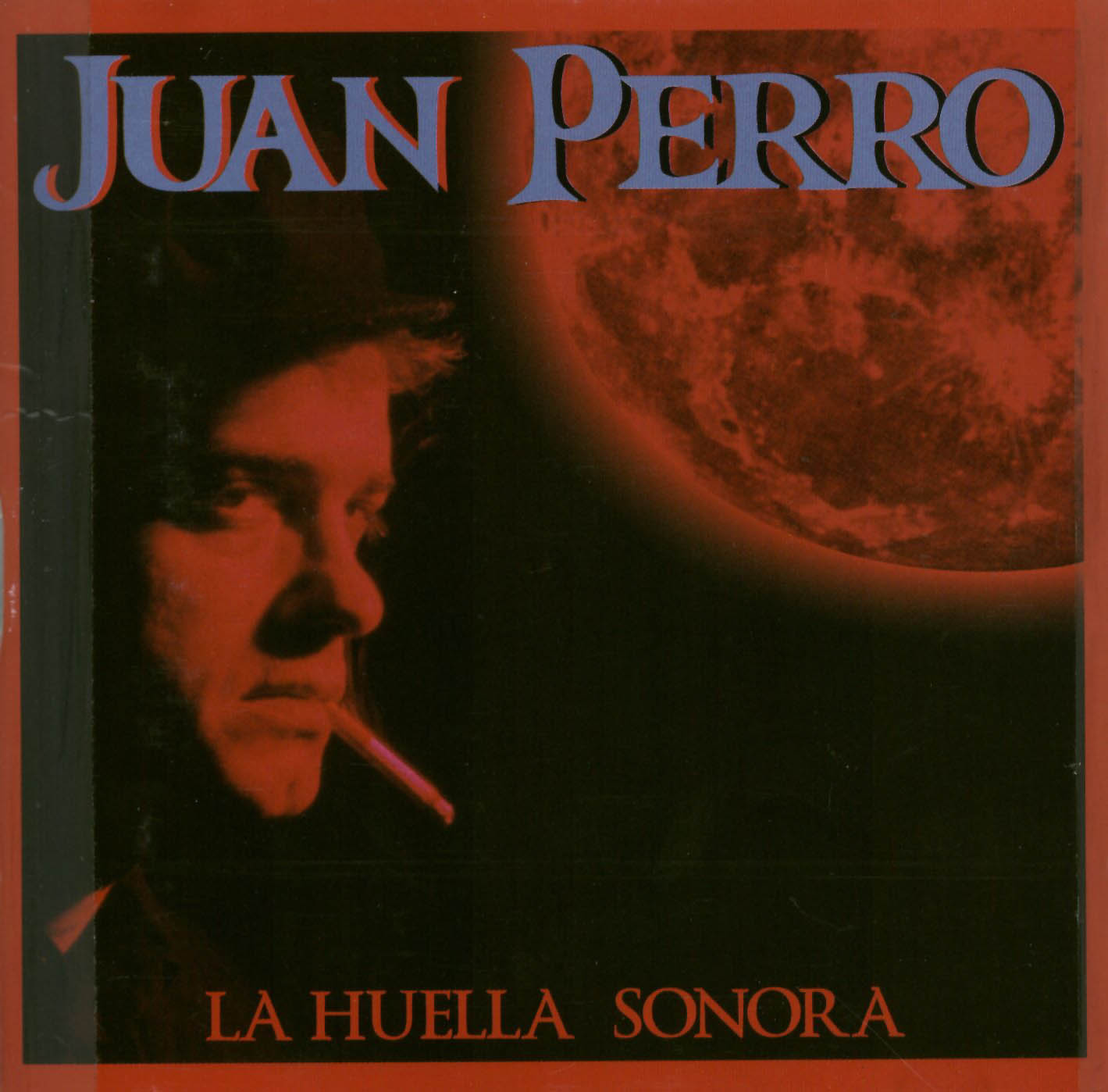Sí, es verdad, estaba todo el asunto del nacionalismo catalán. Pero, desde mi óptica, se trataba de un un problema sobredimensionado y utilizado con meros fines electorales. Al fin y al cabo, el PP, que tanto criticó la política lingüística de la Generalitat, no tuvo reparo en implantar su propia inmersión lingüística en otras comunidades bajo su gobierno (Galicia y Valencia, por ejemplo). Y los mismos que saludaban desde el balcón a quienes gritaban Pujol, enano, habla castellano a las pocas semanas confesaban hablar catalán en círculos íntimos. Al único intelectual "de izquierdas" que recuerdo criticar los desmanes del nacionalismo catalán en aquellos años es Félix de Azúa (Savater, el pobre, ya tenía suficiente trabajo con el vasco, que llevaba de premio una banda de asesinos y secuestradores). Ya un poco más tarde empecé a leer a Arcadi Espada. Pero tanto a Azúa como a Espada e incluso al Savater articulista les puede con frecuencia su altivez. Escriben de maravilla y son elocuentes en sus razonamientos pero, a veces, dan la impresión de forzar los argumentos un poco más de la cuenta con el único objetivo de dejar en evidencia el (bajo) nivel intelectual de quienes opinan lo contrario. Se gustan demasiado y esto les resta un punto de credibilidad.
Mi creencia era que, como los tumores, había nacionalismos malignos y otros benignos y el catalán se encontraba en esta segunda categoría. Y, en todo caso, los nacionalistas vivían en la Cataluña rural, como se encargaban de repetir siempre los analistas políticos. Barcelona era, repito, pura modernidad, apertura y vanguardia cultural. Por eso, cuando Johanna y yo decidimos buscar nuestro futuro en España (descartando Finlandia, Reino Unido y alguna otra opción que barajamos), elegimos la capital catalana como el lugar ideal. Llegamos a la estación de Sants a finales de septiembre de 1999 tras viajar toda la noche en tren y un taxi nos llevó a la pensión que teníamos reservada por una semana. Pensamos que sería tiempo sufiente para encontrar un apartamento de alquiler. Éramos ingenuos y optimistas. También afortunados, porque antes de que finalizara tan breve plazo encontramos apartamento (Calle Rocafort 146) y Johanna empleo (gracias a la ayuda de mi primo Quico). Para mayor suerte, en una ciudad tan grande, el puesto de trabajo de Johanna estaba en la calle Numancia a menos de 15 minutos andando de nuestra nueva casa. Unos pocos minutos más, caminado en dirección contraria, y llegábamos a la plaza de Cataluña. La plaza de España estaba a la vuelta de la esquina. Es posible que me equivoque pero creo recordar que el precio del alquiler era de 54.000 pesetas mensuales (tal vez 64.000. No más, eso seguro). En aquella época, previa al boom inmobiliario y a Airbnb, era posible alquilar un apartamento céntrico y decente para los jóvenes que iniciábamos nuestra andadura.
Llegamos en septiembre de 1999 y nos marchamos en febrero de 2000. Recibimos el nuevo milenio en la plaza de Cataluña, rodeados de turistas extranjeros (la mayoría italianos), disfrutando de un espectáculo asombroso de la Fura dels Baus. No duramos mucho en Barcelona. No fue por culpa de la ciudad. Éramos nosotros. Pero en esos cuatro meses largos, en los que tuve tiempo de sobra para pasear y para mirar la ciudad con ojos golosos, vi cosas que nunca hubiera imaginado. Algunas las llegué a poner por escrito en un cuaderno que conservo. Esto es del jueves 14 de octubre de 1999:
Hemos aterrizado en la ciudad condal en plena recta final de la campaña electoral al parlamento autonómico [Fueron las últimas elecciones de Pujol y las primeras de Maragall. Ganó este último en votos pero obtuvo más escaños el primero]. Lamentablemente no he tenido tiempo de seguirla.(...)
A pesar de mi momentánea desconexión sobre lo que pasa en el mundo [no teníamos televisión ni acceso a internet. Tampoco comprábamos la prensa], he sido testigo de un acontecimiento que merece figurar en la antología del disparate nacionalista. Sucedió en la festividad del Pilar, día de la hispanidad. Al partido de los verds se le ocurrió celebrar, junto al monumento a Colón, un acto de desagravio para con los pueblos suramericanos que fueron conquistados y sometidos al "yugo colonial español". Para ello invitaron a representantes de los colectivos de inmigrantes y otras asociaciones relacionadas con latinoamérica. La práctica totalidad de asistentes al acto eran hispanoparlantes y sólo unos pocos entendían el catalán. A ninguna persona de bien se le escapa que la escasa implantación de los idiomas precolombinos en la actualidad se debe al feroz imperialismo español. Por eso, al llegar la hora de los discursos, la candidata del partido declinó utilizar el "idioma de los opresores". Con ello evitó herir las susceptibilidades históricas de los presentes. Lo de menos es que los destinatarios de estos honores y miramientos no pudieran entender lo que sin duda fue un emocionante alegato contra la abyecta corona española y sus funestos fines. Otra vez será.
 |
| Me pregunto que habrán hecho, sentido, pensado esta semana los niños de la foto |
Pero no me cabe en la cabeza que existan lectores que, siendo capaces de comunicarse perfectamente en castellano, prefieran leer una traducción al catalán de obras de Marías, Savater o Mendoza. A lo mejor es una tontería, pero para mí fue un jarro de agua fría en la idea cosmopolita y moderna que tenía de Barcelona. Me parece el colmo del aldeanismo.
De esto no me acordaba. Lo escribí el jueves 28 de octubre de 1999 (se ve que los jueves tenía más tiempo libre):
Esta mañana una compañera de trabajo ha recriminado a Johanna que no esté aprendiendo catalán. "No te vas a integrar si no lo aprendes. Es una pena, porque nosotros somos catalanoparlantes. Pero bueno, a ti te hablaré en castellano".El olvido se debe a que no fui yo quien sufrió la descortesía. Pero recuerdo lo alterada que vino Johanna de la oficina. Trabajaba en una de las sedes centrales del Deutche Bank, en el departamento de contratos si no recuerdo mal. El banco alemán estaba domiciliado en Barcelona. Había al menos tres sedes con oficinas centrales: una en la calle Numancia, otra en Sant Cugat del Valles y otra en la Diagonal. En su trabajo Johanna no mantenía ningún tipo de contacto con clientes (que en todo caso serían todos los clientes españoles, puesto que, repito, trabajaba en la sede central del banco. No había otro departamento como el suyo en Madrid ni en ninguna otra ciudad española).
En la entrevista de trabajo, mantenida en español, no se hizo mención en ningún momento que hablar catalán fuese un requisito para obtener el puesto. Todos los documentos, todas las instrucciones, el único idioma de trabajo en esas oficinas era el castellano.
No sé cuántos idiomas hablaba la compañera maleducada y borde. Johanna, en esa época, dominaba perfectamente el finés, el sueco, el inglés y el español. Y no tengo duda de que, si nos hubiésemos quedado a vivir allí, también habría aprendido catalán. Le gustaban mucho los idiomas (aunque ahora recuerdo que el catalán no le hacía gracia porque decía que sonaba como el ruso. Muchos finlandeses, Johanna entre ellos, padecen rusofobia en mayor o menor grado). Yo lo hubiera tenido más complicado porque me da mucha pereza estudiar un idioma. Me pasó en Helsinki, donde apenas mejoraba mi finés porque en todas partes me comunicaba sin problemas en inglés. Y nadie me espetó nunca una frase de ese estilo. Nadie me recriminó nunca tener que utilizar el inglés para que yo pudiera entender y participar en la conversación.
Hace cinco meses regresé a Finlandia con motivo de un proyecto Erasmus+ del que soy coordinador. Estuve una semana realizando actividades en un instituto de una pequeña localidad a 20 km de Helsinki. Un mismo edificio, con algunas instalaciones comunes (comedor, hall, pistas deportivas...) y otras no (laboratorios, aulas, salas de reuniones) albergaba a los dos institutos del pueblo: el sueco-parlante (nuestro socio en el proyecto) y el finés-parlante. He ahí un ejemplo claro de bilingüismo respetando los derechos de todos los ciudadanos incluidas las minorías (en este caso los suecos). Las familias suecas tienen derecho a que sus hijos estudien en sueco y no por eso dejan de aprender finés (imposible, están inmersos en ella y la asignatura de finés tiene mucha carga horaria). Las familias finlandesas tienen derecho a que sus hijos estudien en finés y no por eso dejan de aprender sueco (mucha carga horaria). ¿Dónde está la segregación si además comparten instalaciones?
En Cataluña, se quiera o no reconocer, la política lingüística no está al servicio de los derechos ciudadanos sino de la "integración" social. El objetivo es conseguir que las familias hispanoparlantes alcancen la condición de ciudadanos catalanes mediante la asunción del credo nacionalista. Hay que estar muy ciego para no reconocer que hay catalanes de 1ª (o catalanes a secas) y catalanes de 2ª (estos realmente no son considerados catalanes. Son gente de paso). Aquello de todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros. Es lo que estaba implícito en la conversación que tanto alteró a Johanna. Verás, tú crees que somos iguales porque eres ciudadana de la UE, con permiso de residencia, hablas perfectamente una de las dos lenguas oficiales, tienes un buen trabajo... Pues no, estás equivocada. Para que seamos iguales, para alcanzar la ciudadanía plena debes hablar catalán (primer paso para pensar como un buen catalán).
 |
| Comedor y sala de usos múltiples que comparten el instituto finés-parlante y el sueco-parlante de Sipoo/Sibbo |
1939 BARCELONA ANY ZERO història gràfica de´l ocupació de la ciutat
Anunciaba una exposición en el Museu D´Història de la Ciutat con motivo del cuarenta aniversario de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona. En 1999 todavía no estaba de moda la recuperación de la memoria histórica y nadie conocía al diputado Rodríguez Zapatero que pocos meses después sería nombrado secretario general del PSOE (con el apoyo del PSC). El museo de historia de Barcelona fue, pues, uno de los pioneros en la "recuperación" de la memoria histórica en su versión más perversa, la que podríamos llamar historia-ficción al servicio de una ideología. Yo tenía muy reciente la lectura de cuatro libros que abarcaban el meollo de la cuestión:- La república española y la guerra civil de Gabriel Jackson. Me encantó. Lo leí sufriendo por el desenlace de los acontecimientos aun sabiendo el final de antemano. Pensé mucho en mi abuelo. En mis abuelos. Me apenaba desconocer tanto de sus vidas.
- Causas de la guerra de España de Manuel Azaña con prólogo de Gabriel Jackson. Son 11 artículos escritos en Collonges-sous-Saléve en 1939.
- Franco de Paul Preston. También me gustó pero no fue una lectura agradable. Me obligué a leer un capítulo diario como quien toma una medicina necesaria.
- Los españoles en guerra de Manuel Azaña con prólogo de Antonio Machado. Contiene los cuatro discursos oficiales pronunciados por el presidente de la República durante la guerra civil. Se imprimió por primera vez en Barcelona en enero de 1939, bajo el cuidado de su autor.
Nunca imaginé que una institución pública pudiera programar una exposición tan sectaria y manipuladora como la que me encontré en la Casa Padellás. En ningún lugar, pero menos aún en Barcelona. Por Dios, pero si hasta el mismo Gabriel Jackson había elegido esta ciudad para retirarse a vivir tras su jubilación. ¿Cómo es que ningún intelectual se había manifestado denunciando el timo?
Cualquier visitante que desconociera la historia de la guerra civil saldría de la exposición convencido de que la guerra consistió en una invasión del ejército dictatorial español para acabar con las instituciones democráticas catalanas. Todas las imágenes, todos los documentos (terroríficas las condenas a muerte) recreaban una única secuencia: reuniones pacíficas de asambleas y grupos políticos nacionalistas, noticias sobre la declaración de independencia, guerra (únicamente en territorio catalán) y posterior represión (ídem). Todas las víctimas eran demócratas catalanes. Los causantes de las matanzas: fascistas españoles.
Ninguna contextualización. No fue una guerra de españoles contra españoles sino de españoles contra catalanes. No existían matanzas fuera de Cataluña. Madrid no fue ocupada por ningún ejército vencedor. No hubo masacres en la carretera de Málaga a Almería, ni en Badajoz, ni...
Alguien podría argumentar, siendo muy naif, que el Museo de Historia de Barcelona se limitaba a exponer lo sucedido en la ciudad por tratarse de un mueso de historia local. Pero no es verdad. Primero porque la muestra exponía los acontecimientos sucedidos en toda Cataluña, no sólo en su capital. Y segundo, lo que es infinítamente peor, porque ocultaba todo lo relacionado con las instituciones republicanas españolas. Las brigadas internacionales no se despidieron con un desfile en Barcelona. Es conocido que las brigadas vinieron a auxiliar a la República Española, no a la Generalitat de Cataluña. Tampoco Barcelona fue la última sede del gobierno republicano español antes de partir al exilio. Entre otras razones porque en el Museo de Historia de Barcelona no hay señal de que existieran demócratas españoles (no catalanes, se entiende) ni que tuvieran que exiliarse al final de la guerra. El último discurso de don Manuel Azaña como presidente de la República Española no fue en el Ayuntamiento de Barcelona... Y así podríamos seguir con la lista. Vergonzoso. Escribí un comentario indignado en el libro de visitas y me marché con mal sabor de boca.
Lo que está sucediendo estos días me está dejando algo peor que un mal sabor de boca. Rabia, tristeza y preocupación en proporciones variables según el momento. Rabia por tener que presenciar actuaciones de una irresponsabilidad criminal por parte de quienes deberían preocuparse por el bienestar de los ciudadanos y lo único que persiguen es enfrentarlos. Tristeza por todo. Preocupación porque ya no hay solución buena (yo no la veo) y la deriva puede ser terrible (esperemos que no).
También tengo la sensación incómoda de haberme dejado engañar. De no haber querido ver lo que saltaba a la vista. Leo la prensa, veo las noticias y todo me recuerda a los meses que viví en Barcelona. El escalofriante artículo de Isabel Coixet publicado el martes tiene su correspondiente reflejo en otro que publicó Arcadi Espada en diciembre de 1999.
Es difícil poner una fecha en la que comienzan los movimientos sociales. Pero para mí 1999 es el any zero del procés.
_






-Frontal.jpg)