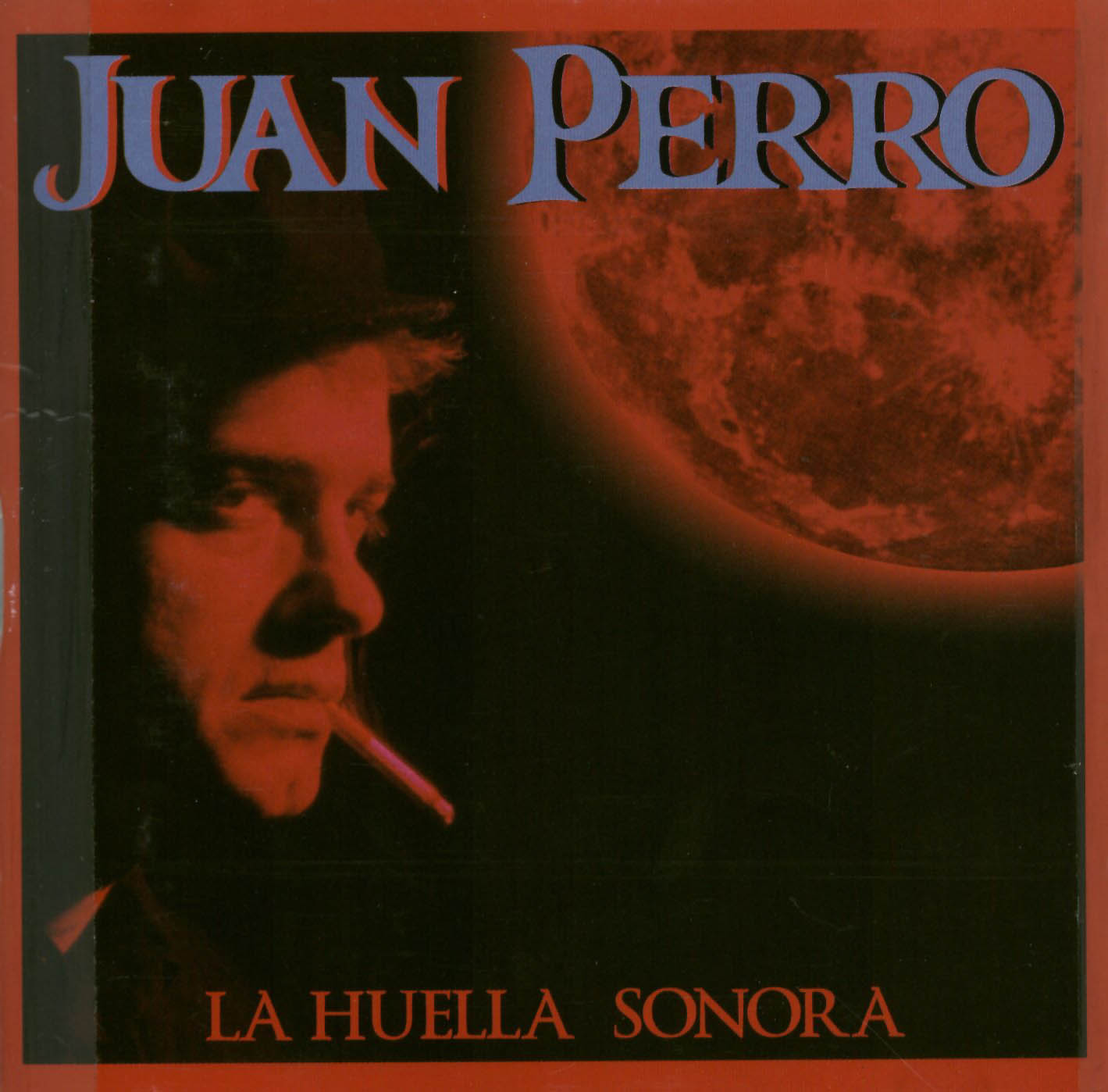Lo compré por 1400 pesetas (todavía está el precio escrito a lápiz en la primera hoja) en la librería Anaquel. La contraportada me pareció interesante y recordé haber leído algún comentario elogioso por parte de Rosa Montero. Era una época en la que yo compraba muchos libros por impulso. Gran parte de ellos están todavía pendientes de lectura. Afortunadamente no el de Oliver Sacks. Lo leí de inmediato. Supongo que empecé a hojearlo y luego ya no pude parar. Fue en verano de 2001 y el libro arrojó luz en un momento de gran pesar e incertidumbre de mi vida. Así comienza el prefacio:
Estoy escribiendo con la mano izquierda aunque, soy irremediablemente diestro. Hace un mes me operaron el hombro derecho, y en este momento no me dejan ni puedo utilizar la mano derecha. Escribo con lentitud y torpeza, pero con más soltura y naturalidad a medida que pasan los días. Me adapto, aprendo continuamente, y no sólo a escribir con la mano izquierda, sino también a realizar otras muchas actividades: también me he vuelto habilidoso, prensil, con los dedos de los pies, para compensar el hecho de tener un brazo en cabestrillo. Cuando me inmovilizaron el brazo anduve con cierto desequilibrio durante unos días, pero ahora camino de manera distinta, he descubierto un nuevo equilibrio. Desarrollo pautas de comportamiento distintas, hábitos distintos..., una identidad distinta podríamos decir, al menos en esta esfera concreta.Han pasado catorce años y todavía recuerdo las siete historias que relata el libro, especialmente El caso del pintor ciego al color, Vida de un cirujano y Ver y no ver (visto y no visto diría Muñoz Molina). Me sorprende encontrar entre las páginas de mi ejemplar un boletín de notas de un alumno de mi tutoría del curso 2004-2005. Ah, sí, le presté el libro a una compañera de aquel año que había trabajado en un psiquiátrico.
El tío Tungsteno es el tercer libro que leí de Oliver Sacks. Lo compré en junio de 2003 en un estand de la Feria del Libro de Madrid. 17.50 € (el precio a lápiz, etc). Eran mis primeros días como profesor de instituto y mi situación económica tras año y medio en paro dejaba que desear. Así que me prometí a mí mismo que sólo compraría dos libros en la Feria. Una novela de John Irving y las memorias infantiles de Oliver Sacks fueron mi elección.
El día que compré El tío Tungsteno firmaba Rosa Montero en una de las casetas de la Feria. Acababa de publicar La loca de la casa (libro que leí más tarde y en mi opinión el mejor, con diferencia, de su autora). Yo ya había comprado mis dos libros así que se me ocurrió que podría pedirle que me firmara el de Oliver Sacks. Al fin y al cabo conocí a Oliver Sacks gracias a ella. Imagino que le gustaría saber que sus recomendaciones tienen eco. Al llegar a la caseta donde firmaba vi a Rosa Montero y a cinco o seis personas que esperaban haciendo cola. De repente me sentí ridículo y me alejé de allí.
Leí el libro ese mismo verano durante las semanas que pasé en Polonia. Me sorprende encontrar ahora entre sus páginas dos carteles de cine con tamaño de postal: Porozmawiaj z nia (Hable con ella) y I twoja matke tez (Y tu mamá también). ¿Cómo llegaron aquí? Por más que me esfuerzo no consigo recordarlo. La única película que vi en el cine en Bialystock fue Las horas, esa en la que Nicole Kidman interpreta a Virginia Woolf. Abro una página al azar:
Durante los años treinta, mi madre abandonó la medicina general y pasó a dedicarse a la ginecología y la obstetricia. Nada había que le gustará más que un parto complicado - que un bebé se presentara de brazo, o de nalgas- con una conclusión satisfactoria. Pero de vez en cuando traía a casa fetos malformados: anencefálicos, con unos ojos saltones en lo alto de sus cabezas aplanadas y sin cerebro, o con espina bífida, en los que toda la médula espinal y el encéfalo estaban a la vista. Algunos había nacido muertos, y a otros mi madre y la comadrona los había ahogado en silencio al nacer ("como un gatito", dijo una vez), pues les parecía que si vivían no tendrían ninguna vida consciente o mental. Deseosa de que yo aprendiera anatomía y medicina, diseccionó para mí varios de esos fetos, y aunque sólo tenía once años, insistió en que yo también diseccionara. Creo que jamás se dio cuenta de lo mucho que eso me afectaba, y probablemente imaginó que sentía el mismo entusiasmo que ella. Aunque yo, de manera natural, había diseccionado por mi cuenta lombrices, ranas y mi pulpo, la disección de fetos humanos me llenaba de repugnancia. Mi madre a menudo me contaba que, siendo yo bebé, le había preocupado el crecimiento de mi cráneo, temiendo que las fontanelas se hubieran cerrado demasiado pronto, y que, a consecuencia de ello, me transformara en un idiota microcefálico. De este modo, vi en esos fetos lo que (en mi imaginación) yo también podía haber sido, lo cual hacía que me fuera más difícil distanciarme de ellos, e incrementaba mi horror.En El tío Tungsteno Sacks no sólo recuerda los acontecimientos de su infancia sino que nos hace partícipes de su amor por la Química. De su mano conocemos la historia de los elementos y descubrimos la tabla periódica como si nos la presentaran por primera vez. Si no leí más libros de Química aquel año fue porque en el horizonte tenía las oposiciones y debía estudiar Matemáticas. No hay tiempo para todo. Pero desde que lo leí he fantaseado con colocar una tabla periódica en la pared del despacho. Quizás lo haga ahora. Para recordar de qué estamos hechos. Para recordar a Oliver Sacks.
El segundo libro que leí de Sacks fue Con una sola pierna. También es autobiográfico. Relata el accidente que tuvo caminando por una montaña noruega en el que se rompió una pierna. Estaba solo en un paraje solitario y sin poder caminar ni comunicarse con nadie.
Nunca me había sentido tan solo, tan perdido, tan abandonado, tan absolutamente privado de ayuda. No había caído en la cuenta hasta entonces de lo aterradora y peligrosamente solo que estaba. Cuando subía retozando monte arriba no me había sentido "solo" (nunca me siento solo cuando lo paso bien). No me había sentido solo mientras examinaba mi lesión (y me di cuenta del alivio que había sido aquella "clase" imaginaria). Pero, de pronto, me asaltaba la conciencia aterradora de mi soledad.
"Qué bien se está aquí", pensé para mí. "Podría descansar un poco..., quizás me viniera bien echar un sueñecito."Al final, ya lo sabemos, Oliver Sacks no murió ese día. Se convirtió en un convaleciente con una pierna rota. Había atravesado el espejo y de ser un doctor que trata a pacientes se transformó en un paciente tratado por doctores. Un mal paciente, impaciente, tozudo. La rehabilitación fue complicada y de eso trata el libro.
El presunto sonido de esta voz interior suave e insinuante me despertó de pronto, me despejó y me alarmó muchísimo. Aquel no era un lugar agradable para descansar y dormir un poco. La sugerencia era peligrosísima y me llenó de horror, pero su tono suave y seductor me acunaba.
"No", me dije con fiereza. "Quien habla es la muerte... con su voz de sirena más dulce y mortífera. ¡No la escuches ahora! ¡No la escuches nunca! Tienes que seguir, te guste o no. No puedes descansar aquí..., no puedes descansar en ningún sitio. Tienes que hallar un ritmo que puedas mantener y debes mantenerlo sin parar"
Esta voz buena, esta voz de "vida", me animó y me dio fuerzas. Cesó el temblor y también el desfallecimiento. Me puse en marcha una vez más y no volví a desfallecer.
Y vinieron entonces en mi ayuda la melodía, el ritmo y la música. Antes de cruzar el arroyo, había avanzado a base de músculos, moviéndome a base de fuerza, con mis brazos, muy vigorosos. Ahora digamos que avanzaba a base de música. No era algo que yo me imaginase. Me sucedió.
Hojeo mi ejemplar y no encuentro ninguna sorpresa entre sus páginas. No recuerdo dónde ni cuándo lo compré. 14.42 € fue su precio. Está escrito a lápiz. Todavía se puede leer, borrado, el precio anterior: 2400 pesetas. La equivalencia es exacta (un euro = 166 pesetas) por lo que intuyo que lo compré y lo leí en 2002, recién instaurado el euro. Tres libros en tres años. 2001, Un antropólogo en Marte; 2002, Con una sola pierna; 2003, El tío Tungsteno. ¿Qué pasó después? Seguí comprando sus libros (creo que tengo todos los que han sido traducidos) pero no encontré el momento de leerlos. He leído historias sueltas de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y comencé Diario de Oaxaca cuando vivía en Cuenca (ver imagen) pero me pudo la botánica.
 |
| Encontré la flor tirada en el suelo. Llevaba el libro en la mochila. Me gustó la coincidencia de tonalidades y realicé esta composición en la plaza Mayor de Cuenca. Era mi época de fotógrafo artista. |
Lo bueno de los escritores es que nunca mueren mientras tengamos a disposición sus libros. Siento la muerte de Oliver Sacks pero sé que todavía tiene mucho que contarme y enseñarme. Ahí están en la estantería Despertares, Los ojos de la mente, Musicofilia, La isla de los ciegos al color... su autobiografía que próximamente será publicada en español. Por no hablar de las relecturas. Ganas me están entrando de volver a leer El tío Tungsteno tras hojearlo para escribir esta entrada. Hace dos años mencioné en este blog un artículo que publicaba Oliver Sacks a punto de cumplir ochenta (el año de mercurio, que es el elemento número ochenta de la tabla periódica). Ojalá llegue yo a mercurio, plomo, polonio e incluso uranio con las mismas ganas. Si llego me seguiré acordando de Oliver Sacks.
A los 80 se cierne sobre uno el espectro de la demencia o del infarto. Un tercio de mis contemporáneos están muertos, y muchos más se ven atrapados en existencias trágicas y mínimas, con graves dolencias físicas o mentales. A los 80 las marcas de la decadencia son más que aparentes. Las reacciones se han vuelto más lentas, los nombres se te escapan con más frecuencia y hay que administrar las energías pero, con todo, uno se encuentra muchas veces pletórico y lleno de vida, y nada “viejo”. Tal vez, con suerte, llegue, más o menos intacto, a cumplir algunos años más, y se me conceda la libertad de amar y de trabajar, las dos cosas más importantes de la vida, como insistía Freud.
Cuando me llegue la hora, espero poder morir en plena acción, como Francis Crick. Cuando le dijeron, a los 85 años, que tenía un cáncer mortal, hizo una breve pausa, miró al techo, y pronunció: “Todo lo que tiene un principio tiene que tener un final”, y procedió a seguir pensando en lo que le tenía ocupado antes. Cuando murió, a los 88, seguía completamente entregado a su trabajo más creativo.
Mi padre, que vivió hasta los 94, dijo muchas veces que sus 80 años habían sido una de las décadas en las que más había disfrutado en su vida. Sentía, como estoy empezando a sentir yo ahora, no un encogimiento, sino una ampliación de la vida y de la perspectiva mental. Uno tiene una larga experiencia de la vida, y no solo de la propia, sino también de la de los demás. Hemos visto triunfos y tragedias, ascensos y declives, revoluciones y guerras, grandes logros y también profundas ambigüedades. Hemos visto el surgimiento de grandes teorías, para luego ver cómo los hechos obstinados las derribaban. Uno es más consciente de que todo es pasajero, y también, posiblemente, más consciente de la belleza. A los 80 años uno puede tener una mirada amplia, y una sensación vívida, vivida, de la historia que no era posible tener con menos edad. Yo soy capaz de imaginar, de sentir en los huesos, lo que supone un siglo, cosa que no podía hacer cuando tenía 40 años, o 60. No pienso en la vejez como en una época cada vez más penosa que tenemos que soportar de la mejor manera posible, sino en una época de ocio y libertad, liberados de las urgencias artificiosas de días pasados, libres para explorar lo que deseemos, y para unir los pensamientos y las emociones de toda una vida. Tengo ganas de tener 80 años.









-Frontal.jpg)