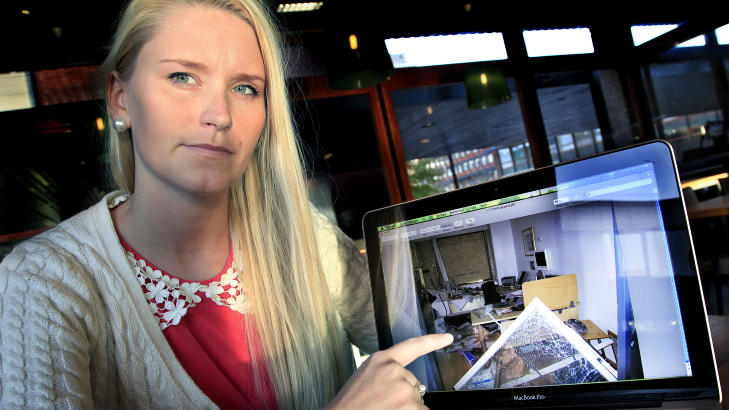Muchas gracias, Maese Nicolás, por la difusión. Me has hecho rejuvenecer cinco o seis años resucitando a Eduardo Suomi.
:-)
Sap,
Si tú me dices ven.... vengo e intento explicar mi punto de vista.
Yo también querría aprender catalán si me instalase en Cataluña. Quizás no en el minuto 5, ni en el minuto 10, ni en el 15 pero sí a medio plazo. Otra cosa es que, conociéndome, sepa que posiblemente nunca llegase a dominarlo. Porque no tengo facilidad para los idiomas y me da pereza estudiarlos. Es un defecto, lo sé. No me enorgullezco de él, sólo lo constato. He vivido largos períodos de tiempo en el extranjero comunicándome en inglés. Veo todas las series y películas en VO y utilizo este idioma en el trabajo (no para dar clase, aunque podría). Pues bien, a pesar de tanto tiempo de práctica intensiva, escribo y hablo peor que el ínclito JB Toshack cuando se atrevía con el castellano. Envidio a las personas que aprenden idiomas como hobby. Estoy casado con una de ellas (y estuve casado con otra que también).
Hace dos años, en octubre de 2015, participé en una jornada Euroscola en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Asistíamos los alumnos y profesores ganadores del concurso Euroscola en cada país de la UE. Los estudiantes hacían de eurodiputados, reuniéndose en comisiones, presentando conclusiones y votando resoluciones sobre varios asuntos. Para probar el sistema de votación se hizo una pregunta a los alumnos-diputados. Algo así como (hablo de memoria):
¿Es mejor instaurar un idioma oficial en la UE o es preferible mantener los 24 idiomas oficiales?
Una inmensa mayoría de estudiantes votó por mantener los 24 idiomas. Los profesores no teníamos voz ni voto en la sesión pero, si me hubieran dado la oportunidad, habría votado sin duda por un único idioma oficial.
Actualmente coordino un proyecto Erasmus+ con centros educativos de Finlandia, Italia, Croacia y Letonia. ¿En qué idioma nos comunicamos? En inglés, que no es la lengua materna de ninguno de los participantes. Debo de ser muy insensible pero no entiendo los argumentos de Diego Ariza y otros respecto a que un ciudadano debe ser atendido (por el médico) en su lengua materna. Yo creo que debe ser atendido en una lengua que entienda. Si el ciudadano entiende varias lenguas, pues en cualquiera de ellas puede ser atendido. Yo he ido al dentista (en Finlandia), me han atendido en inglés y lo único que he sentido es un gran alivio porque me quitaran el dolor de muelas.
Creo que se debe facilitar a (todos) los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. En mi caso, que soy ciudadano español y europeo, entiendo que esta facilidad pasa por establecer un idioma que todos deban conocer. Está bien que me interese por el catalán si me establezco en Cataluña, y si al cabo de dos años me mudo a Donosti pues me interesaré por el euskera y más tarde por el gallego cuando recale en el pueblo de mi suegra. Pero lo que no creo que se deba exigir es aprenderlos. Me gustaría saber cuánta gente habla español, catalán, euskera, valenciano y balear (Ignoro si el valenciano y el balear difieren del catalán mucho/poco/nada. Lamento la ignorancia). Actualmente esos pocos ciudadanos, si es que existe alguno, son los únicos que se pueden mover por todo el territorio nacional y ejercer sus derechos sin merma.
En un futuro utópico yo querría lo mismo para Europa. Un idioma oficial. Me gustaría que fuese el inglés. Pero me daría igual cualquier otro. Uno. Que todos estemos obligados a aprenderlo. Que podamos comunicarnos estemos en Riga, Urbino, Estrasburgo, Murcia o Lisboa.
Termino que me enrollo. En aquella jornada de Euroscola, antes de ejercer como eurodiputados por un día, un par de alumnos de cada instituto subieron a la tribuna para presentar su centro escolar. Había servicio de traducción simultánea para quien lo necesitara. Los traductores estaban en sus puestos. Los profesores, sentados en la última fila, teníamos una visión global de todo el hemiciclo. Desde allí observé como, salvo los nuestros, ningún estudiante hacía uso de los auriculares. Todas las presentaciones fueron en inglés salvo dos. Una fue la del instituto británico, que tuvo la deferencia de hacer la presentación en francés (porque estábamos en Francia o por corresponder al esfuerzo de los demás alumnos por hablar en una lengua no materna). Fue el único momento en el que tuve que acudir a los traductores. Para la otra presentación que no fue en inglés no necesité traducción. En la tribuna estaban dos de mis alumnos. En realidad ex-alumnos. Habíamos ganado el concurso con un proyecto que hicimos en 2º de bachillerato del curso anterior. En esos momentos ya estaban en la universidad. No hubo manera de convencerlos de que hicieran la presentación en inglés. Lo intenté hasta la noche de antes. Entendí su decisión porque, tristemente, su nivel de inglés era pésimo y no se sentían nada seguros (leyendo el texto). Además, estaban en su derecho a hablar en español (para eso estaban los traductores). Pero los italianos también tenían derecho a hablar en italiano y no lo hicieron. Ni los finlandeses hablaron en finés o sueco. Ni... Los únicos que utilizaron su lengua materna para comunicarse fueron, aparte de nosotros, los irlandeses.
Sentí una vergüenza íntima cuando vi que el hemiciclo entero se ponía los auriculares para poder entender a los españoles. E insisto en que comprendí y respeté su decisión. Pobres víctimas de nuestro sistema educativo y del doblaje.
Pero lo que no entiendo, y por eso cuento esta anécdota, es a los que, conociendo un idioma común, se empeñan en utilizar otro que desconoce la mayoría o alguno de los receptores. Lo que a mí me gustaría, y sé que es una ingenuidad, es que los idiomas se "despolitizaran". Que simplemente se utilizara el sentido común, la cortesía y la eficiencia. Y por supuesto que, quienes disfrutan aprendiendo idiomas, que continúen disfrutando con su afición, una de las más nobles que puedo imaginar.
Después de este tocho seguro que ya no vuelves a pedir que participe.
;-)